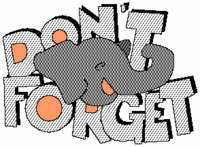Hace tres años, tras más de 27 horas de vuelo (producto de haber utilizado las millas acumuladas en lugar de comprar un pasaje), un par de maletas, la cabeza llena de preguntas e ilusiones y una actitud increíble y absolutamente relajada, dispuesta a abrazar lo que viniese, aterricé en Vancouver.
Una niña en cuerpo de mujer. Una historia que tenía el prólogo listo, pero que tomaría rumbos insospechados. Una esperanza que fue creciendo y otra que murió poco a poco. Una luna llena enorme, color oro y una cálida noche de verano que me dieron la bienvenida. Todo eso quedó marcado con fuego en mi memoria. Tenía dinero sólo para un año, pero no me importaba. Quería estar acá, probar, vivir. Si era mi destino quedarme, pensé, llegarían las becas, los trabajos o lo que fuera, que me permitirían terminar el Master. Si no, un año fuera, viviendo sola por primera vez (¡por fin! dirían algunos) era recompensa suficiente.
Nunca pensé que me quedaría tanto. Nunca creí que podría estar sin ver a mi familia y amigos en todo este tiempo. Muchas de las cosas que nunca imaginé me pasaron y las que sí imaginé quedaron ahí, en el camino o en el baúl de los sueños. Todo ha valido la pena. Y ahora me pregunto si he cambiado. Si cuando vuelva a ver a mi gente me notarán extraña o yo a ellos. Si los amigos (salvo dos o tres que sé estarán siempre ahí) seguirán siendo amigos después de tanto tiempo. Algunos seres queridos ya no estarán. Tampoco unos cuantos vecinos, a quien este Agosto decidió tomarlos por las alas y hacerlos volar hacia algún lugar que espero que exista. A los que quedan, ni siquiera sé aún cuando los veré. Lo que sí sé es que, con todo, han sido los tres mejores años de mi vida.